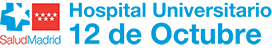Unidades especializadas y centros de referencia para el abordaje de DSD: situación actual en España
El manejo de los trastornos del desarrollo sexual (DSD) es un claro ejemplo de cómo determinadas condiciones complejas, poco frecuentes y con importantes implicaciones médicas, quirúrgicas, psicosociales y éticas, requieren un abordaje en centros con alta especialización y equipos multidisciplinares altamente coordinados. En España, aunque existen ya unidades especializadas en DSD dentro de hospitales terciarios de referencia, el proceso formal de designación oficial de CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para DSD todavía no se ha completado.
Actualmente, cada comunidad autónoma ha definido su propio circuito asistencial, de modo que pacientes con sospecha de DSD suelen ser derivados desde atención primaria o desde hospitales comarcales a unidades multidisciplinares de referencia regional, generalmente ubicadas en hospitales terciarios con servicios consolidados de endocrinología pediátrica, genética clínica, cirugía pediátrica urológica y psicología/psiquiatría infantil. Sin embargo, no existe aún un catálogo oficial único de unidades nacionales específicas para DSD.
En la práctica, esto implica que el destino final de un paciente con DSD puede variar significativamente según la comunidad autónoma de residencia. En algunas regiones, como Cataluña o Madrid, la derivación suele centralizarse en uno o dos hospitales terciarios con experiencia acumulada en el manejo de estos pacientes. En comunidades más pequeñas o con menor dotación especializada, el paciente puede ser derivado fuera de su comunidad, recurriendo a hospitales de referencia nacional.
La falta de un circuito unificado y de criterios homogéneos de derivación puede generar ciertas dificultades para los médicos de atención primaria, que deben conocer y adaptarse al circuito concreto de su comunidad. Es fundamental que el pediatra o médico de familia sea consciente de esta realidad y, en caso de duda, consulte directamente con el equipo de neonatología, endocrinología pediátrica o genética de su hospital de referencia para garantizar una derivación correcta.
A pesar de la ausencia de CSUR formales específicos para DSD, España cuenta con una red de hospitales terciarios con experiencia consolidada en el diagnóstico, manejo y seguimiento de estos pacientes, y que han participado activamente en la elaboración de las guías nacionales de abordaje clínico-asistencial. Por tanto, el médico de atención primaria no está solo en este proceso, y cuenta con herramientas y recursos para facilitar la derivación y asegurar que el paciente reciba la atención más adecuada.
Cuándo derivar: criterios específicos para derivación desde Atención Primaria
- La sospecha de un DSD en el ámbito de atención primaria debe ser siempre motivo de derivación, ya sea urgente o preferente, dependiendo de la gravedad de los hallazgos y del estado clínico del paciente. En la actualidad, no se considera apropiado que un médico de atención primaria intente resolver un posible DSD sin la valoración de un equipo multidisciplinar especializado. Por tanto, el criterio general debe ser sospecha = derivación.
- Las situaciones que justifican una derivación urgente son aquellas en las que existe una alteración evidente de la anatomía genital externa, una discordancia clara entre el fenotipo y el sexo asignado o signos clínicos que sugieran una crisis suprarrenal inminente, como ocurre en algunas formas clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita. En estos casos, la derivación debe ser directa y urgente al hospital terciario o unidad de referencia regional, sin esperar a completar estudios desde primaria.
- Hay situaciones donde la derivación puede realizarse en plazo preferente, como ocurre en niños con criptorquidia bilateral, hipospadias proximal severo o pubertad discordante. En estos casos, aunque no exista una urgencia vital, el diagnóstico y manejo precoz es fundamental para evitar retrasos que puedan comprometer el tratamiento o el apoyo psicosocial a la familia. Estas derivaciones suelen dirigirse a endocrinología pediátrica, aunque en algunas comunidades pueden coordinarse directamente con la unidad multidisciplinar regional.
- Una tercera categoría serían las derivaciones ordinarias o diferidas, reservadas para situaciones menos urgentes, como hipospadias distal aislado o criptorquidia unilateral sin otros signos de alarma. Estos casos suelen derivarse inicialmente a urología pediátrica y solo progresan a unidades especializadas si se identifican hallazgos adicionales durante la evaluación.
En cualquier caso, el médico de atención primaria debe recordar que su papel no es establecer un diagnóstico definitivo, sino detectar, documentar y activar el circuito de derivación más adecuado. En caso de duda sobre el nivel asistencial más apropiado (hospital comarcal, terciario o fuera de comunidad), es preferible optar por una derivación inicial amplia, que posteriormente pueda redirigirse dentro del sistema, en lugar de asumir el riesgo de infraevaluar el caso y retrasar el diagnóstico correcto.
Cómo realizar la derivación: contenido esencial del informe clínico desde Atención Primaria
La calidad de la derivación es uno de los factores determinantes para garantizar que el paciente sea atendido con la celeridad y el nivel de complejidad adecuados. En el contexto de los DSD, un informe clínico completo, bien estructurado y ajustado a los hallazgos es especialmente relevante, ya que muchas de estas situaciones exigen una valoración multidisciplinar rápida y con información clínica precisa desde el primer momento.
Informe de derivación
El informe de derivación debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:
Datos identificativos
- Datos completos del paciente (nombre, apellidos, DNI o número de historia, fecha de nacimiento).
- Sexo registrado al nacimiento (si procede) y fecha de asignación.
Motivo de derivación
- Descripción breve y clara del hallazgo que motiva la sospecha de DSD.
- Fecha y contexto de la primera detección (alta hospitalaria, revisión pediátrica, consulta por motivo específico).
Antecedentes perinatales y familiares
- Resumen de antecedentes familiares relevantes: historia de genitales ambiguos, hipospadias severo, infertilidad o amenorrea primaria en familiares directos.
- Datos del embarazo y parto (exposición a fármacos, hallazgos ecográficos prenatales, partos prematuros, PEG, etc.).
- Información neonatal relevante: peso, talla, exploración genital inicial.
Exploración física actual
- Descripción detallada de los genitales externos:
- Posición y morfología de los labios, escroto o estructuras externas.
- Tamaño y forma del clítoris o pene (con mediciones si es posible).
- Localización y consistencia de las gónadas palpables (si lo son).
- Presencia o ausencia de orificio vaginal o uretral visible.
- Otros hallazgos físicos relevantes (talla, proporciones corporales, signos de virilización o feminización secundaria).
Pruebas complementarias realizadas
- Listado de pruebas solicitadas en Atención Primaria, con sus resultados:
- Hormonas iniciales (FSH, LH, 17-OHP, testosterona).
- Ecografía abdominal o genital.
- Ionograma y glucemia (si se sospecha pérdida de sal).
- Interpretación preliminar (sin emitir diagnósticos definitivos).
Documentación fotográfica (opcional)
En algunos casos, especialmente ante genitales ambiguos evidentes o situaciones en las que el fenotipo es discordante y puede modificarse entre exploraciones, puede ser útil adjuntar fotografías clínicas. Estas deben ser siempre:
- Realizadas con consentimiento informado expreso de los padres.
- Incorporadas a la historia clínica con protección de datos.
- Enviadas solo a través de canales seguros, evitando mensajería no protegida.
Prioridad de la derivación
- Justificación de la urgencia (si procede).
- Indicación de que el paciente presenta una posible variación del desarrollo sexual que requiere valoración multidisciplinar.
- Si existe un circuito regional específico, referencia directa al mismo.
Coordinación entre Atención Primaria y unidades especializadas: mantener el vínculo tras la derivación
El papel de Atención Primaria en el manejo de pacientes con DSD no finaliza con la derivación. Incluso tras la confirmación diagnóstica y la asunción del caso por parte de una unidad especializada o un hospital de referencia, el pediatra o médico de familia sigue siendo una figura clave para la familia y para el propio equipo especializado.
Papel de Atención Primaria tras la derivación
- Acompañamiento y apoyo emocional: La sospecha y confirmación de un DSD generan un fuerte impacto emocional en las familias, que suelen recurrir a su médico de confianza (pediatra de AP o médico de familia) para resolver dudas, expresar miedos y solicitar orientación adicional.
- Coordinación de cuidados generales: El médico de AP es responsable de la salud global del niño o adolescente, incluyendo aspectos como la vacunación, seguimiento del crecimiento y desarrollo, y la prevención de comorbilidades.
- Vigilancia de complicaciones: Algunos DSD conllevan riesgos específicos (hiperplasia suprarrenal y crisis suprarrenales, disgenesia gonadal y riesgo tumoral, etc.) que pueden manifestarse en el entorno de AP. Conocer estos riesgos es esencial.
- Asegurar el cumplimiento de revisiones especializadas: En muchas ocasiones, el pediatra de AP debe recordar o reforzar la importancia de las citas periódicas en la unidad especializada y puede colaborar en la adherencia a tratamientos hormonales o de sustitución.
Comunicación bidireccional
Para que esta coordinación sea efectiva, es fundamental establecer un canal de comunicación fluido entre la unidad especializada y Atención Primaria.
Plan de seguimiento compartido
En el contexto ideal, cada paciente con DSD debería contar con un plan de seguimiento compartido, donde se definan:
- Funciones de cada nivel asistencial: qué controles realiza cada uno.
- Pruebas: que pueden solicitarse desde AP y cuándo.
- Vías de consulta rápida o interconsulta no presencial: ante dudas o signos de alarma.
En la práctica, estos circuitos no siempre están formalizados, por lo que es recomendable que el pediatra de AP o médico de familia:
- Identifique claramente al profesional de referencia en la unidad especializada.
- Solicite por escrito o de forma informal un plan de seguimiento inicial.
- Mantenga un contacto periódico, especialmente tras revisiones clave o cambios de tratamiento.
Continuidad asistencial
Los DSD son condiciones crónicas, cuyo impacto puede prolongarse a lo largo de toda la vida. En este contexto, la continuidad asistencial es clave, y el médico de Atención Primaria actúa como el nexo permanente entre la familia y el sistema sanitario, facilitando el tránsito desde la infancia a la adolescencia y, posteriormente, a la atención en adultos.
Apoyo logístico para familias que precisan desplazamiento a otras comunidades
Cuando una familia debe trasladarse a otra comunidad autónoma para que su hijo o hija reciba atención especializada en un trastorno del desarrollo sexual (DSD), es fundamental conocer las ayudas disponibles para cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. Aunque la regulación de estas ayudas varía según la comunidad autónoma, existen mecanismos generales que buscan minimizar el impacto económico de estos desplazamientos.
Procedimiento general para solicitar ayudas
- Indicación médica y autorización: El facultativo responsable debe justificar la necesidad del desplazamiento por motivos asistenciales. Esta indicación suele requerir la autorización de la Gerencia de Asistencia Sanitaria o la Gerencia de Salud de Área correspondiente.
- Solicitud de ayudas: Una vez autorizada la derivación, la familia puede solicitar ayudas para cubrir los gastos derivados del desplazamiento. Estas solicitudes se presentan en los registros de las Gerencias de Salud de Área, centros e instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, o a través de las oficinas de asistencia en materia de registros de la comunidad autónoma correspondiente.
- Documentación necesaria: Generalmente, se requiere presentar:
- Justificante de la cita o tratamiento en el centro de destino.
- Informes médicos que respalden la necesidad del desplazamiento.
- Facturas o justificantes de gastos de transporte, alojamiento y manutención.
- Evaluación y resolución: Las autoridades sanitarias evaluarán la solicitud y, de ser aprobada, se procederá al reembolso total o parcial de los gastos, según la normativa vigente en cada comunidad autónoma.
Variabilidad entre comunidades autónomas
Es importante destacar que cada comunidad autónoma puede tener regulaciones específicas respecto a estas ayudas. Por ejemplo:
- Castilla y León: Ofrece ayudas para desplazamiento, alojamiento y manutención a pacientes y, en su caso, a sus acompañantes, cuando se trasladan para recibir asistencia sanitaria en una localidad diferente a la de su residencia.
- Galicia: Ha establecido un procedimiento de compensación por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención en el ámbito del sistema público de salud.
- Comunidad Valenciana: Subvenciona los gastos de desplazamiento, hospedaje y manutención de usuarios remitidos en transporte no concertado y por prescripción facultativa a centros sanitarios fuera de su entorno habitual.
Dado que la normativa puede variar y actualizarse, se recomienda que las familias consulten directamente con los servicios de Trabajo Social Sanitario de su área o con las unidades de atención al paciente de su hospital de referencia para recibir orientación específica sobre las ayudas disponibles en su comunidad.
Autores: C. Tordable Ojeda, D. Cabezalí Barbancho