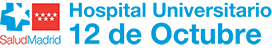Principios éticos fundamentales en el manejo de pacientes con Desarrollo Sexual Diverso (DSD)
El abordaje médico de pacientes con Desarrollo Sexual Diverso (DSD) implica el manejo de situaciones clínicas de alta complejidad biológica, pero también un profundo componente ético y social. A lo largo del tiempo, el enfoque de estos pacientes ha evolucionado desde una visión biologicista y correctiva, centrada en ajustar el cuerpo a un binarismo sexual estricto, hacia un modelo más centrado en la persona, que reconoce la diversidad corporal y la autonomía progresiva del paciente.
Autonomía progresiva del menor
El principio de autonomía reconoce el derecho de todo paciente a participar en las decisiones sobre su salud. En el caso de los pacientes pediátricos con DSD, esto se traduce en el concepto de autonomía progresiva: a medida que el menor adquiere madurez y capacidad de comprensión, debe tener un rol cada vez más relevante en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su identidad.
Por ejemplo, una niña de 6 años con hiperplasia suprarrenal congénita, que ha pasado por cirugía de reducción clitorídea en la primera infancia, puede no haber participado en esa decisión inicial. Sin embargo, a medida que crece y empieza a tomar conciencia de su cuerpo, debe ser informada, en un lenguaje adaptado, de su situación y de cualquier intervención futura (como revisiones o reintervenciones). En adolescentes con pubertad discordante, como un varón 46,XX con DSD testicular, el adolescente debe ser parte activa en cualquier decisión sobre tratamientos hormonales o cirugías.
Beneficencia y no maleficencia
El principio de beneficencia obliga a buscar siempre el máximo beneficio para el paciente, valorando su salud física, psicológica y social. En DSD, esto implica no limitarse a corregir una "anomalía" anatómica, sino considerar el impacto a largo plazo de las intervenciones (quirúrgicas, hormonales o psicológicas) en su bienestar global.
Por otro lado, la no maleficencia implica evitar cualquier daño innecesario, respetando la integridad física y psicológica del paciente. En DSD, este principio ha adquirido especial relevancia en la revisión crítica de las cirugías genitales tempranas. Cada vez hay más consenso en que cualquier intervención irreversible que no sea médicamente imprescindible debe aplazarse hasta que el propio paciente pueda participar en la decisión.
Ejemplo: en un recién nacido con genitales ambiguos y cariotipo 46,XY, pero sin riesgo vital inmediato, no sería ético realizar una cirugía feminizante sin haber informado plenamente a los padres de las alternativas y, sobre todo, sin considerar la posibilidad de esperar a que el menor exprese su identidad de género en la infancia o adolescencia.
Justicia y equidad en el acceso a cuidados especializados
El principio de justicia obliga a garantizar que todos los pacientes con DSD, independientemente de su lugar de residencia, origen o situación socioeconómica, tengan acceso a:
- Un diagnóstico precoz y correcto.
- Un equipo multidisciplinar especializado.
- Información adaptada a sus necesidades y valores.
- Apoyo psicológico y psicosocial, si lo precisan.
En la práctica, esto implica que el médico de Atención Primaria debe conocer y facilitar el acceso a los circuitos de derivación, evitando demoras diagnósticas o limitaciones por cuestiones geográficas. También implica garantizar que las familias con menor nivel educativo o mayores barreras culturales reciban información comprensible y adaptada.
Consentimiento informado y participación de menores en la toma de decisiones
Marco legal español: Ley de Autonomía del Paciente y derechos del menor
En España, el consentimiento informado es un derecho fundamental recogido en la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, aplicable también a la población pediátrica. Según esta ley, el paciente tiene derecho a:
- Recibir información adecuada sobre su salud, diagnóstico y tratamientos.
- Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con su edad y madurez.
- Prestar o denegar su consentimiento a procedimientos médicos, especialmente aquellos irreversibles.
El menor maduro (generalmente a partir de 12 años, aunque sin una edad fija definida) puede prestar consentimiento informado en procedimientos médicos de bajo riesgo. Sin embargo, en procedimientos complejos o de alto impacto (cirugía genital, tratamientos hormonales que afectan al desarrollo puberal o fertilidad), es necesario el consentimiento de los padres o tutores legales.
La Ley de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996) refuerza estos principios, asegurando el derecho de los menores a ser escuchados y a participar en decisiones relevantes para su desarrollo.
Cuándo y cómo incluir al menor en la toma de decisiones
En pacientes con DSD, el médico de Atención Primaria debe favorecer que el menor, desde edades tempranas, reciba información adaptada a su edad y participe de forma progresiva en decisiones sobre:
- Exploraciones médicas.
- Pruebas diagnósticas.
- Tratamientos hormonales.
- Intervenciones quirúrgicas.
- Seguimiento a largo plazo.
Ejemplo: una adolescente de 14 años con disgenesia gonadal 46,XY y gonadectomía previa, debe participar en las decisiones sobre su terapia hormonal, incluyendo el tipo de fármaco, la vía de administración y sus efectos secundarios. Dejarla fuera de esta conversación puede generar rechazo, falta de adherencia y deterioro de la relación médico-paciente.
Diferencias entre decisiones diagnósticas, quirúrgicas y de tratamientos hormonales
- Decisiones diagnósticas: En general, se pueden realizar exploraciones y pruebas diagnósticas básicas con el consentimiento de los padres, aunque en adolescentes es recomendable contar con su asentimiento.
- Tratamientos hormonales: En preadolescentes y adolescentes, los tratamientos hormonales (ya sea sustitución hormonal o bloqueo puberal) requieren información adaptada y consentimiento conjunto de padres e hijo/a.
- Intervenciones quirúrgicas: En cirugía genital no urgente, la tendencia actual es aplazar la decisión hasta que el paciente pueda participar activamente, salvo en situaciones de riesgo vital o funcional, como el cierre uretral en casos de uropatía obstructiva.
Cuestiones legales sobre asignación de sexo registral y rectificación en menores y adultos
Inscripción registral de sexo al nacimiento: marco actual
En España, al inscribir el nacimiento de un recién nacido en el Registro Civil, es obligatorio reflejar su sexo, eligiendo entre masculino o femenino. Este requisito administrativo puede generar una primera dificultad en los casos de neonatos con Desarrollo Sexual Diverso (DSD) y genitales ambiguos, donde el sexo fenotípico no es fácilmente clasificable en uno de los dos binarios.
Actualmente, no existe la opción legal de inscribir un sexo "indeterminado" o "pendiente de asignar". Esto obliga a tomar decisiones rápidas, a menudo en las primeras 48 horas tras el nacimiento, lo que colisiona con el principio de prudencia que actualmente se recomienda en estos casos. Aunque cada vez es más habitual que los profesionales propongan inscribir al recién nacido en función de la mejor estimación inicial y, posteriormente, revisar esta asignación si el proceso diagnóstico revela una situación compleja, esta práctica aún no tiene un respaldo normativo específico.
Ejemplo práctico
Un recién nacido con cariotipo 46,XY, genitales ambiguos con hipospadias severo y gónadas palpables, puede ser inicialmente inscrito como varón. Sin embargo, si en la evaluación posterior se identifica una disgenesia gonadal parcial y un patrón hormonal de feminización, podría plantearse reconsiderar la asignación de sexo, lo que implicaría iniciar un proceso de rectificación registral.
Rectificación de la mención registral de sexo en menores
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo (conocida como Ley Trans) introduce un procedimiento específico para el cambio de sexo registral, aplicable tanto a adultos como a menores. Esta ley establece:
- Los mayores de 16 años pueden solicitar directamente el cambio de sexo registral sin necesidad de informes médicos o psicológicos.
- Los menores de entre 14 y 16 años pueden solicitar el cambio con asistencia de sus representantes legales.
- En el caso de menores de entre 12 y 14 años, el cambio es posible mediante autorización judicial, previa valoración de la madurez y la situación del menor.
Rectificación en adultos
Los adultos con DSD que deseen modificar su mención registral de sexo tienen, desde la aprobación de la Ley 4/2023, un procedimiento simplificado:
- No es necesario informe médico ni psicológico.
- Basta con una declaración expresa de la persona interesada.
- El cambio registral puede completarse en un plazo máximo de 4 meses.
Este proceso puede ser especialmente relevante en personas con diagnóstico tardío de DSD (por ejemplo, varones 46,XX con DSD testicular o mujeres con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos), que han vivido con una identidad social discordante con su diagnóstico médico.
Protección de la intimidad y confidencialidad
El carácter sensible de la información sobre DSD
La información clínica sobre un paciente con Desarrollo Sexual Diverso es, por su naturaleza, altamente sensible. No solo afecta a su salud física, sino que tiene repercusiones directas sobre su identidad personal, social y sexual. Por ello, tanto la legislación española como las recomendaciones de las principales sociedades científicas refuerzan la necesidad de:
- Garantizar la confidencialidad estricta de toda la información relacionada.
- Evitar la difusión innecesaria de diagnósticos o antecedentes quirúrgicos.
- Limitar el acceso a la historia clínica a los profesionales directamente implicados.
Quién puede acceder a la información
- En menores de 16 años, el acceso a la historia clínica corresponde, por norma general, a los padres o tutores legales, salvo que el menor haya solicitado expresamente confidencialidad (por ejemplo, en consultas sobre sexualidad o identidad de género).
- En menores maduros (entre 12 y 16 años), es recomendable que parte de la información, especialmente la relacionada con identidad de género, sexualidad o fertilidad, pueda ser gestionada de forma confidencial, con consentimiento directo del menor.
- A partir de los 16 años, el menor tiene derecho a la gestión completa de su información clínica, salvo excepciones por incapacidad o situaciones judicializadas.
Comunicación de información al entorno escolar y social
El diagnóstico de DSD es información sanitaria confidencial, que no debe ser compartida con el entorno escolar, deportivo o social sin un consentimiento explícito de los padres y, cuando sea posible, del propio menor. Ni siquiera en contextos de acoso escolar o adaptación curricular es necesario revelar el diagnóstico específico.
Ejemplo práctico
En el caso de un niño de 8 años con hiperplasia suprarrenal congénita y antecedentes de cirugía genital, el equipo de orientación escolar puede ser informado de que el alumno tiene una condición médica que requiere protección de la intimidad en vestuarios, pero sin especificar su diagnóstico.
Documentación clínica y acceso en derivaciones
Cuando el médico de AP deriva a un paciente con DSD a otro nivel asistencial (urología, ginecología, salud mental), debe:
- Limitar la información compartida a la estrictamente necesaria para la consulta o procedimiento.
- Evitar etiquetas estigmatizantes o términos patologizantes.
- Asegurar que el propio paciente o su familia conozcan qué información se ha compartido y con qué finalidad.
Controversia ética sobre cirugías genitales en menores
Evolución histórica: de la corrección precoz al modelo actual de cautela
Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, la práctica habitual en neonatos y lactantes con Desarrollo Sexual Diverso (DSD) era realizar cirugías genitales tempranas, principalmente para "normalizar" el aspecto de los genitales externos y facilitar la asignación de sexo. Estas intervenciones incluían:
- Reducción clitorídea en niñas con virilización (46,XX con hiperplasia suprarrenal congénita).
- Vaginoplastia temprana.
- Reubicación o extirpación de gónadas disgenéticas o testículos no descendidos.
La intención era evitar el impacto psicológico y social de tener genitales atípicos, partiendo de la premisa (hoy ampliamente cuestionada) de que los genitales visibles determinaban la identidad de género.
Sin embargo, el movimiento intersexo, junto con la evolución de la bioética y la evidencia de los efectos secundarios (cicatrices, disfunción sexual, insatisfacción corporal), ha llevado a un cambio de paradigma. Actualmente, se reconoce que la integridad corporal es un derecho fundamental, y las sociedades científicas recomiendan aplazar las intervenciones irreversibles, salvo que exista riesgo vital o funcional claro.
Recomendaciones éticas actuales
Las guías de referencia (Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, Consenso Internacional sobre DSD de Chicago 2006, revisiones de 2016 y 2018) coinciden en que:
- Las cirugías irreversibles con finalidad cosmética deben evitarse en menores de edad que no puedan participar en la toma de decisiones.
- En condiciones que impliquen riesgo funcional (estenosis severa, problemas de drenaje urinario, infecciones recurrentes), puede estar justificada la cirugía precoz, siempre con información detallada y consentimiento informado.
- Se recomienda constituir comités multidisciplinares en cada hospital de referencia, incluyendo cirugía pediátrica, endocrinología, psicología y ética clínica, para evaluar cada caso de forma individualizada.
- En todos los casos, se debe garantizar un seguimiento psicosocial activo de las familias, para gestionar la incertidumbre y el malestar derivado de la espera.
Papel de Atención Primaria
El médico de Atención Primaria no es quien indica ni decide estas cirugías, pero puede encontrarse con:
- Familias que consultan por su cuenta, buscando una "solución" rápida.
- Presiones familiares o sociales para "normalizar" los genitales antes de la escolarización.
- Padres que han recibido información parcial o confusa desde el hospital.
En estos casos, el médico de AP debe:
- Tranquilizar a la familia, explicando que la apariencia genital no siempre condiciona la identidad ni el desarrollo psicosocial.
- Desmentir mitos, como la idea de que un niño con genitales ambiguos sufrirá necesariamente rechazo social.
- Derivar cualquier duda o presión al equipo especializado, evitando asumir el papel de intermediario en decisiones quirúrgicas.
- Reforzar el seguimiento psicológico, tanto del menor como de la familia.
Ejemplo práctico
Un niño con DSD ovotesticular, criado como niña, es revisado en consulta de AP porque los padres están angustiados por la apariencia de los genitales antes de empezar Primaria. Los padres piden una intervención "cosmética" rápida. El pediatra de AP debe:
- Validar la preocupación de los padres.
- Explicar que hay un equipo especializado que evalúa cada caso de forma individual.
- Evitar emitir juicios prematuros o recomendaciones médicas fuera de su ámbito.
- Facilitar contacto con psicología infantil, si detecta ansiedad parental severa.
Derechos de las personas con Desarrollo Sexual Diverso y protección frente a la discriminación
Marco normativo
Las personas con Desarrollo Sexual Diverso están protegidas por un marco legal específico, tanto en el ámbito sanitario como en el social. En España, la protección de estos derechos se recoge en:
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que reconoce explícitamente a las personas intersexuales (con DSD).
- Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral del sexo, modificada en 2023, que garantiza el derecho a rectificar la mención registral de sexo sin necesidad de informes médicos o psicológicos.
- Diversas leyes autonómicas sobre igualdad LGTBI, muchas de las cuales incluyen medidas específicas para la protección de personas con DSD, especialmente en el ámbito educativo y sanitario.
Protección en el ámbito sanitario
En el ámbito sanitario, estos derechos incluyen:
- Acceso equitativo a la atención sanitaria especializada, sin discriminación por sexo, identidad de género o condición intersexual.
- Derecho a recibir información clara y veraz sobre su diagnóstico y opciones terapéuticas.
- Derecho a la confidencialidad absoluta, sin que la información sobre su DSD sea compartida sin consentimiento.
- Derecho a un trato respetuoso, sin prácticas patologizantes ni juicios de valor sobre su identidad o apariencia corporal.
Protección en el ámbito educativo y social
En el entorno escolar y social, los menores con DSD tienen derecho a:
- Ser tratados conforme a la identidad de género con la que se identifiquen, si procede.
- No ser objeto de discriminación ni acoso por su condición.
- Acceso a instalaciones adecuadas, como vestuarios y baños adaptados, garantizando su privacidad.
- Inclusión en programas educativos que promuevan el respeto a la diversidad corporal, sexual y de género.
Autores: C. Tordable Ojeda, D. Cabezalí Barbancho
BIBLIOGRAFÍA
- Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria. Resolución 2191 (2017): Promoción de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación contra las personas intersexuales. Consejo de Europa; 2017. Disponible en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24232
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Documento de consenso sobre el abordaje clínico-asistencial de las personas con diferencias del desarrollo sexual (DSD). Madrid: MSSSI; 2015. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2002.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996.
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023.
- Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): A consensus statement. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(7):415-29.
- Wiesemann C, Ude-Koeller S, Sinnecker GH, Thyen U. Ethical principles and recommendations for the medical management of differences of sex development (DSD). Eur J Pediatr. 2010;169(6):671-9.
- Asociación Española de Pediatría. Bioética aplicada a la práctica clínica en pediatría. Comité de Bioética de la AEP. 2020. Disponible en: https://www.aeped.es/documentos/bioetica-pediatria
- Dreger A, Feder EK, Tamar-Mattis A. Prenatal dexamethasone for congenital adrenal hyperplasia: An ethics canary. J Bioeth Inq. 2012;9(3):277-94.
- Kreukels BP, Cohen-Kettenis PT. Developmental pathways and psychosocial outcomes in individuals with disorders of sex development. Dev Psychol. 2012;48(2):378-92.
- Human Rights Watch. “I Want to Be Like Nature Made Me”: Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US. New York: Human Rights Watch; 2017. Disponible en: https://www.hrw.org/report/2017/07/25/i-want-be-nature-made-me
- Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, et al. Global Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and Care. Horm Res Paediatr. 2016;85(3):158-80.
- Thyen U, Lux A, Jürgensen M, Hiort O, Köhler B. Utilization of health care services and satisfaction with care in adults affected by disorders of sex development (DSD). J Gen Intern Med. 2014;29(Suppl 3):S752-9.
- Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Trastornos del desarrollo sexual: aspectos éticos y legales en Atención Primaria. Protocolos de la AEPap. 2019. Disponible en: https://www.aepap.org
- Ministerio de Igualdad. Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las personas LGTBI 2024-2027. Madrid: Gobierno de España; 2024. Disponible en: https://igualdad.gob.es
- Warne GL, Raza J. Disorders of sex development (DSDs), their presentation and management in different cultures. Rev Endocr Metab Disord. 2008;9(3):227-36.
- Streuli JC, Vayena E, Cavicchia-Balmer Y, Huber J. Shaping parents: Impact of contrasting professional counseling on parents' decision making for children with disorders of sex development. J Sex Med. 2013;10(8):1953-60.
- Zillén K, Garland J, Slokenberga S. The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties. Council of Europe; 2017. Disponible en: https://rm.coe.int
- Arboleda VA, Sandberg DE, Vilain E. DSDs: Clinical aspects and implications for health care providers. Curr Opin Pediatr. 2014;26(4):621-8.
- Asociación GrApSIA (Grupo de Apoyo a Pacientes con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos y otros DSD). Guía legal y de derechos para familias y pacientes con DSD. GrApSIA; 2023. Disponible en: https://grapsia.org/documentacion/