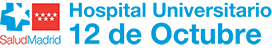Pacientes con diagnóstico tardío: cómo abordar desde AP el impacto emocional y las necesidades específicas
Aunque muchos pacientes con Desarrollo Sexual Diverso (DSD) son diagnosticados en las primeras semanas o meses de vida, una parte relevante no recibe un diagnóstico claro hasta la infancia tardía, la adolescencia o incluso la edad adulta. Esta situación es relativamente frecuente en:
- Formas leves de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC).
- Disgenesias gonadales parciales.
- Mujeres con amenorrea primaria.
- Varones con hipospadias leves y fertilidad comprometida.
- Casos de mosaicismos o quimerismos descubiertos de forma incidental.
El impacto emocional del diagnóstico tardío
Para estos pacientes, recibir un diagnóstico en una etapa más avanzada implica un impacto psicológico adicional, ya que muchas veces su desarrollo psicosocial y su autoimagen corporal ya están formados. Con frecuencia, deben replantearse aspectos esenciales de su identidad, su salud reproductiva y sus expectativas vitales. En estos casos, el médico de Atención Primaria puede convertirse en un referente clave, actuando como:
- Primer apoyo emocional tras recibir el diagnóstico.
- Facilitador de información clara y veraz, traduciendo el lenguaje especializado.
- Coordinador de derivaciones hacia recursos psicológicos, sexológicos y reproductivos.
Estrategias de abordaje desde Atención Primaria
Acoger el impacto inicial sin minimizarlo: Es normal que el paciente experimente una mezcla de sorpresa, incredulidad y duelo por expectativas vitales no cumplidas.
Adaptar la información al momento vital: No es lo mismo diagnosticar a una adolescente de 14 años con amenorrea y gónadas disgenéticas que a un hombre de 35 años con azoospermia y un cariotipo 46,XX.
Abordar las implicaciones en fertilidad y salud sexual:
- En adolescentes, anticipar el impacto sobre la futura maternidad/paternidad, dejando claro que existen opciones reproductivas alternativas (donación, adopción).
- En adultos, permitir espacios para abordar la repercusión en la autoestima, la sexualidad y la dinámica de pareja.
Detectar signos de malestar emocional:
- Ansiedad o depresión reactiva.
- Evitación social o rechazo del cuerpo.
- Dudas sobre identidad de género que afloran tras el diagnóstico.
Coordinación con otros recursos
- Psicología clínica o sexología sanitaria: Para el procesamiento emocional, la aceptación corporal y la orientación sobre sexualidad.
- Unidades de reproducción asistida: Si el paciente desea explorar opciones reproductivas.
- Trabajo social sanitario: En casos de especial vulnerabilidad económica o social.
Pubertad y desarrollo sexual: vigilancia y detección de problemas evolutivos
Un periodo crítico en el seguimiento
La pubertad es una fase clave en el desarrollo físico, emocional y social de todos los pacientes, pero adquiere una relevancia especial en personas con Desarrollo Sexual Diverso. En estos casos, la pubertad puede ser:
- Incompleta o discordante con el sexo asignado.
- Dependiente de tratamientos hormonales de sustitución.
- Un periodo de especial vulnerabilidad emocional por el desarrollo corporal y la integración de la identidad de género.
El médico de Atención Primaria debe actuar como vigilante y acompañante, detectando precozmente signos de desarrollo anómalo o malestar emocional, y coordinando las actuaciones con las unidades especializadas.
Signos de alerta en la pubertad de pacientes con DSD
- Ausencia de desarrollo puberal en la edad esperada.
- Virilización progresiva en niñas con DSD 46,XX (como HSC).
- Ginecomastia intensa o desarrollo mamario discordante en varones con DSD 46,XY.
- Asimetrías corporales evidentes (un lado del cuerpo más virilizado o feminizante que el otro).
- Amenorrea primaria.
- Malestar intenso con los cambios corporales.
Coordinación con endocrinología pediátrica
La mayoría de los pacientes con Desarrollo Sexual Diverso en seguimiento por unidades especializadas ya tienen definido un esquema de tratamiento hormonal, si es necesario. Sin embargo, el médico de AP debe:
- Revisar y reforzar la adherencia al tratamiento hormonal.
- Vigilar efectos secundarios (cefalea, cambios de ánimo, intolerancia digestiva).
- Asegurar controles analíticos básicos (perfil lipídico, función hepática, tensión arterial).
Problemas de imagen corporal y de identidad
La adolescencia es una fase de construcción de la autoimagen, y en pacientes con DSD es frecuente que surjan:
- Inseguridades sobre su aspecto físico.
- Comparaciones constantes con compañeros/as.
- Preguntas sobre su identidad de género, especialmente en casos de DSD 46,XY con asignación femenina.
El médico de AP debe ser sensible a estos signos y facilitar:
- Espacios de consulta individual sin presencia de familiares, donde el o la adolescente pueda expresarse con libertad.
- Derivación precoz a psicología o sexología si hay signos de malestar persistente o disforia.
Riesgos oncológicos y cribado en pacientes con gónadas disgenéticas o residuales
Contexto general
En algunos pacientes con Desarrollo Sexual Diverso, especialmente en aquellos con disgenesia gonadal, criptorquidia persistente o gonadas no funcionales, existe un riesgo aumentado de desarrollo de tumores gonadales. Este riesgo puede oscilar entre el 10% y el 30% dependiendo de la anomalía genética y la presencia de tejido germinal aberrante o células germinales malignas in situ (Germinoma o Gonadoblastoma).
Aunque el manejo específico corresponde a las unidades especializadas, el médico de Atención Primaria debe estar familiarizado con estas situaciones porque:
- Puede ser el primero en identificar signos de alerta.
- Participa en el seguimiento de pacientes con gónadas conservadas.
- Facilita la vigilancia postquirúrgica tras gonadectomías.
Situaciones con mayor riesgo oncológico
- Disgenesia gonadal completa (Swyer).
- Mosaicismo 45,X/46,XY.
- DSD 46,XY con gonadoblastomas asociados.
- Testículos intraabdominales no descendidos o displásicos.
- Pacientes con gónadas residuales tras cirugía genital incompleta.
Signos de alarma en AP
Aunque el cribado habitual se realiza en el hospital, el médico de AP debe derivar de forma preferente si detecta:
- Aumento de tamaño gonadal (en gónadas palpables) o aparición de masa abdominal.
- Dolor abdominal o inguinal persistente, sobre todo en pacientes con testículos intraabdominales.
- Desarrollo puberal asimétrico o discordante con el tratamiento hormonal recibido.
- Marcadores tumorales alterados (en analíticas solicitadas por el hospital y revisadas en AP): alfafetoproteína (AFP), β-HCG.
Cribado desde AP
El médico de AP no realiza directamente cribado tumoral en estos pacientes, pero puede:
- Revisar las recomendaciones específicas del hospital para cada caso.
- Recordar y reforzar el cumplimiento de ecografías o resonancias programadas.
- Reforzar la importancia del seguimiento periódico, incluso en pacientes asintomáticos.
Vigilancia tras gonadectomía
En pacientes que han sido sometidos a gonadectomía profiláctica (frecuente en disgenesia gonadal completa o parcial), el papel de AP incluye:
- Vigilar el bienestar físico y emocional, especialmente en adolescentes.
- Asegurar el reemplazo hormonal adecuado.
- Reforzar la adherencia al seguimiento oncológico postquirúrgico.
Transición a la vida adulta: cómo preparar al paciente y a su familia desde AP
El reto de la transición
La transición de la atención pediátrica a la atención de adultos es un proceso clave en el cuidado de pacientes con Desarrollo Sexual Diverso. En muchos casos, el abandono asistencial durante esta etapa es un problema real, por la falta de circuitos de transición bien estructurados y por las propias dificultades emocionales del paciente para afrontar su condición en un entorno nuevo.
El médico de AP, como figura estable y de confianza, juega un papel esencial en:
- Preparar al paciente y a la familia para el cambio.
- Acompañar la transición, garantizando la continuidad de cuidados.
- Facilitar la integración en unidades de adultos especializadas.
Fases de la transición
1. Preparación temprana (12-14 años)
- Explicar que el seguimiento especializado continuará en la edad adulta.
- Reforzar la idea de que la información médica pertenece al propio paciente, fomentando su implicación activa en consultas.
- Iniciar espacios de consulta sin presencia de los padres para fomentar la autonomía.
2. Planificación conjunta (14-16 años)
- Coordinar con la unidad de referencia pediátrica y la futura unidad de adultos.
- Proporcionar al paciente y la familia un resumen clínico estructurado.
- Informar sobre asociaciones de pacientes adultas.
3. Derivación efectiva (16-18 años)
- Realizar una derivación formal y justificada, con informe completo.
- Garantizar que el paciente conoce sus diagnósticos, tratamientos y riesgos.
- Reforzar la importancia del seguimiento, incluso si el paciente es asintomático.
Educación sanitaria adaptada
El médico de AP debe asegurar que, antes de la transición, el paciente comprende:
- Su diagnóstico específico y sus implicaciones.
- La necesidad de controles periódicos (hormonales, ginecológicos, urológicos).
- Los riesgos oncológicos o reproductivos, si aplican.
- Cómo acceder al sistema sanitario de adultos (circuito de citas, profesionales de referencia).
Fomentar la autogestión de la salud
- Facilitar herramientas para gestionar sus citas y tratamientos.
- Potenciar el uso de apps de salud o recordatorios.
- Promover un estilo de vida saludable, especialmente en pacientes con sustitución hormonal.
Acompañar emocionalmente
- Reconocer que la transición puede generar ansiedad por la pérdida de los profesionales pediátricos de confianza.
- Reforzar el mensaje de que es un paso natural y que la atención continuará adaptada a su edad y necesidades.
- Detectar posibles signos de rechazo al sistema sanitario y trabajar en la motivación.
Problemas psicosociales o de discriminación en el entorno escolar o social
El impacto de un diagnóstico de Desarrollo Sexual Diverso (DSD) no se limita al ámbito médico o familiar. Conforme el niño crece, especialmente en el entorno escolar y social, pueden surgir situaciones de discriminación, acoso o aislamiento, en las que la diferencia corporal o el simple hecho de tener un historial médico diferente puede ser utilizado como motivo de burla o exclusión. En estas situaciones, el papel del médico de Atención Primaria es crucial, ya que puede actuar como detector precoz, facilitador de soluciones y coordinador entre el sistema sanitario, educativo y social.
Factores de vulnerabilidad específicos
Los pacientes con DSD presentan factores de riesgo añadidos para sufrir discriminación o acoso escolar:
- En el caso de niñas con virilización o características físicas atípicas (clitoromegalia, ausencia de menstruación), las diferencias visibles pueden ser motivo de burla directa.
- En varones con micropene, hipospadias o criptorquidia, el miedo al momento de cambiarse en vestuarios o participar en actividades deportivas puede generar evitación social y retraimiento.
- Los adolescentes con tratamiento hormonal sustitutivo o cirugías genitales previas pueden experimentar una sensación de diferencia oculta, que aunque no sea visible externamente, les genera inseguridad y miedo a ser descubiertos.
- En algunos casos, la existencia de dudas sobre la identidad de género o la orientación sexual puede complicar aún más la adaptación social.
Señales de alerta en la consulta de Atención Primaria
El médico de Atención Primaria es muchas veces el único profesional que mantiene un contacto regular con el niño o adolescente fuera del hospital. En las visitas rutinarias o ante consultas inespecíficas, puede detectar signos indirectos de malestar social:
- Dolor abdominal o cefaleas recurrentes, sin causa orgánica clara.
- Negativa a asistir al colegio, especialmente los días con actividades físicas.
- Cambios bruscos de comportamiento: retraimiento, irritabilidad, llanto fácil.
- Bajada del rendimiento escolar.
- Aislamiento social o pérdida de amigos.
- Comentarios sobre sentirse “raro”, “diferente” o “defectuoso”.
- Evitar participar en revisiones médicas o exploraciones genitales, por vergüenza extrema.
El médico de Atención Primaria debe saber leer estos signos como posibles indicadores de acoso escolar o malestar psicosocial, especialmente si el niño tiene un diagnóstico conocido de DSD o antecedentes de cirugía genital.
Actuación desde Atención Primaria
El abordaje requiere una combinación de escucha activa, intervención precoz y coordinación intersectorial. El médico de AP debe:
- Crear un espacio seguro para que el niño o adolescente pueda hablar con libertad. En la adolescencia, es recomendable consultas sin presencia parental, al menos en parte de la visita.
- Validar sus emociones y evitar respuestas minimizadoras (“no es para tanto”, “ya pasará”), ya que el sentimiento de vergüenza corporal puede estar muy arraigado.
- Explicar que muchas personas con DSD tienen preocupaciones similares y que es posible trabajar esos miedos y mejorar la autoimagen.
- Explorar, de forma indirecta, la dinámica escolar y social, preguntando:
- ¿Cómo te sientes en el colegio?
- ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
- ¿Hay algo que te preocupe especialmente de tu cuerpo o tu desarrollo?
- Si se confirma o se sospecha acoso escolar, activar el protocolo de coordinación sanitaria-educativa, informando al equipo de orientación del centro escolar (con consentimiento familiar), para valorar medidas de protección.
- En casos de malestar emocional intenso o signos de ansiedad o depresión clínica, derivar a salud mental infantojuvenil.
Coordinación con el ámbito educativo
La colaboración con el centro escolar es clave para prevenir y resolver situaciones de acoso o exclusión, pero requiere cuidado extremo en la protección de la intimidad del paciente. Nunca se debe revelar el diagnóstico de DSD sin un consentimiento explícito de la familia, limitándose a trasladar la necesidad de garantizar un entorno seguro y respetuoso para el alumno.
El médico de AP puede:
- Sugerir la adaptación de espacios como vestuarios o baños, garantizando privacidad.
- Apoyar la implementación de programas de convivencia y diversidad corporal, especialmente en centros educativos sensibles a la diversidad.
- Acompañar a la familia en reuniones con el equipo directivo o el orientador escolar, si es necesario.
Fortalecer la autoestima y la resiliencia
Además de intervenir ante situaciones concretas de discriminación, es fundamental que el médico de AP trabaje a lo largo de todo el desarrollo del niño o adolescente en la construcción de una autoimagen positiva, ayudando a que el paciente:
- Conozca y entienda su diagnóstico, en un lenguaje adaptado a su edad.
- Valore su cuerpo como válido y digno de respeto, independientemente de sus diferencias.
- Aprenda estrategias de afrontamiento para responder a preguntas o comentarios incómodos.
- Pueda identificar redes de apoyo, incluyendo otros pacientes con DSD, asociaciones de pacientes o grupos de iguales.
Autores: C. Tordable Ojeda, D. Cabezalí Barbancho
BIBLIOGRAFÍA
- Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): A consensus statement. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(7):415-29.
- Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, et al. Global Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and Care. Horm Res Paediatr. 2016;85(3):158-80.
- Thyen U, Lux A, Jürgensen M, Hiort O, Köhler B. Utilization of health care services and satisfaction with care in adults affected by disorders of sex development (DSD). J Gen Intern Med. 2014;29(Suppl 3):S752-9.
- Hughes IA, Nihoul-Fekete C, Thomas B, Cohen-Kettenis PT. Consequences of the ESPE/LWPES guidelines for diagnosis and treatment of disorders of sex development. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2007;21(3):351-65.
- Montero Campos M, Pérez Pastor E, Esquivel A, García AM. Evaluación clínica inicial de genitales ambiguos en el recién nacido. An Pediatr (Barc). 2018;89(2):133.e1-133.e9.
- Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP). Guía de manejo de diferencias del desarrollo sexual (DSD). Madrid: SEEP; 2021. Disponible en: https://www.seep.es
- Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Trastornos del desarrollo sexual: manejo desde Atención Primaria. Protocolos de la AEPap. 2019. Disponible en: https://www.aepap.org
- Wisniewski AB, Sandberg DE. Psychological management of disorders of sex development (DSD). Curr Opin Pediatr. 2015;27(4):453-7.
- Human Rights Watch. "I Want to Be Like Nature Made Me": Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US. New York: HRW; 2017. Disponible en: https://www.hrw.org/report/2017/07/25/i-want-be-nature-made-me/medically-unnecessary-surgeries-intersex-children-us
- Warne GL, Raza J. Disorders of sex development (DSDs), their presentation and management in different cultures. Rev Endocr Metab Disord. 2008;9(3):227-36.
- Thyen U, Lanz K, Holterhus PM, Hiort O. Epidemiology and initial management of ambiguous genitalia at birth in Germany. Horm Res Paediatr. 2006;66(4):195-203.
- Asociación GrApSIA (Grupo de Apoyo a Pacientes con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos y otros DSD). Recursos y orientación para familias. GrApSIA; 2023. Disponible en: https://grapsia.org
- Moreno-Rosset C, Vigil-Colet A. Afrontamiento y ajuste psicosocial en padres de niños con enfermedades raras. An Psicol. 2016;32(3):822-32.
- Streuli JC, Vayena E, Cavicchia-Balmer Y, Huber J. Shaping parents: Impact of contrasting professional counseling on parents' decision making for children with disorders of sex development. J Sex Med. 2013;10(8):1953-60.
- Wiesemann C, Ude-Koeller S, Sinnecker GH, Thyen U. Ethical principles and recommendations for the medical management of differences of sex development (DSD). Eur J Pediatr. 2010;169(6):671-9.
- Tishelman AC, Kaufman R, Edwards-Leeper L, Mandel F, Shumer DE, Spack NP. Serving transgender youth: Challenges, dilemmas, and clinical examples. Prof Psychol Res Pract. 2015;46(1):37-45.
- Van Lisdonk J. Living with intersex/DSD: An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD. Netherlands Institute for Social Research (SCP); 2014.
- Ministerio de Sanidad. Documento de consenso sobre el abordaje clínico-asistencial de las personas con diferencias del desarrollo sexual (DSD). Madrid: MSSSI; 2015.
- Mazur T, Diamond M. Gender dysphoria and gender change in androgen insensitivity or micropenis. Arch Sex Behav. 2007;36(3):423-34.
- Asociación Española de Pediatría. Documento de posicionamiento sobre salud mental infantojuvenil en pacientes con enfermedades raras. AEP; 2022.